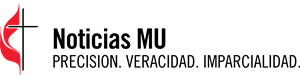Cuando era niño y cursaba el segundo grado en México, solía jugar un juego bobo. Me gustaba fingir a que no sabía leer. Así que, me sentaba en la parte trasera del coche y miraba a los nombres de las calles, los letreros publicitarios, a las vallas publicitarias, y trataba de no leerlos. Pero no podía. Mi cerebro automáticamente iniciaba la lectura. Si daba un rápido vistazo a una sola letra, la letra se conectaba con una vocal, entonces mi cerebro formaba una palabra, y luego una oración, y perdía el juego porque simplemente no podía dejar de leer. Una vez que se aprende a leer, al menos en mi caso, no se puede desaprender. De alguna manera, este pequeño juego infantil explica muy bien el viaje que hice para encontrar mi llamado como pastor, pues una vez que vi a Jesús, no podía dejar de verlo.
Cuando era un joven misionero laico, llegué a presenciar la vida difícil de muchos trabajadores migrantes que trabajaban de sol a sol recogiendo los cultivos de hortalizas y frutas bajo el calor abrasador en el de Sur Georgia. Pude ver cómo 11 de ellos vivían en un pequeño remolque hecho para cuatro personas, con un solo baño y sin aire acondicionado. Pude ver cuán profundamente extrañaban a sus familias en México, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ellos no tuvieron más remedio que dejarlos atrás. Llegué a ver el miedo constante en sus ojos cada vez que los rumores de redadas de Inmigración y Aduanas llegaban a ellos. Llegué a ver su vida, y yo no podía dejar de no verlos.
Pero, también llegué a ver cómo nuestra pequeña iglesia se convirtió en un lugar de descanso para estos inmigrantes, donde sus espíritus y sus vientres se hartaban cada semana de mucho amor y comida con el cuidado compasivo de la gente metodista. Pude ver cómo, durante un par de horas en las tardes de domingo, su humanidad y alegría regresaban al jugar un partido de fútbol en nuestro patio de iglesia. Llegué a ver de cerca cómo Dios nos había colocado juntos --inmigrantes y nativos, latinos y blancos-- en este viaje para encontrar a Jesús entre nosotros. Y porque vi todo esto, no podía dejar de ver la necesidad de justicia y de reconciliación racial, la necesidad de llenar de justicia la reforma migratoria, la necesidad de cuidar y servir a aquellos en nuestras comunidades que están en los márgenes --las personas solitarias, hambrientas, y sin hogar.
Verás, mi historia es la historia de un niño pequeño de México que vio a Jesús y luego no pudo dejar de poder verlo. Esa visión de Jesús para mí era tan cautivadora, fue tan abrumadora, real y verdadera, que capturó mi corazón y mente, incluso mi vida. Vi el Reino de Dios reflejado en la vida de los inmigrantes y las personas metodistas que abrieron sus corazones, sus hogares, e incluso su iglesia unos a otros. Y a partir de ese momento, incluso cuando yo no quería, me imaginé lo que haría Jesús, ¿cómo actuaría Jesús?, ¿qué querría Jesús? Incluso cuando pretendo que no sé o no puedo ver, Jesús aparece en la foto de mi vida. Y al igual que lo que pasó con mi juego infantil de lectura, de alguna manera, mis ojos y mi corazón siguieron la Palabra hecha carne. Esta visión me ha llevado a experimentar el verdadero significado del amor, la verdad, el perdón, la gracia, la justicia y la compasión. Espero que se unan a mí, también. Nunca es demasiado tarde para ver a Jesús.
Tomado de la Comision General sobre Religión y Raza de la Iglesia Metodista Unida: http://gcorr.org/conversations/those-who-we-cannot-unsee
* El Rev. Daniel Mejía-Muñoz es un pastor de la glesia Metodista Unida St. Matthews en Bowie, Maryland.
** Amanda M. Bachus es escritora independiente para Comunicaciones Metodistas Unidas.